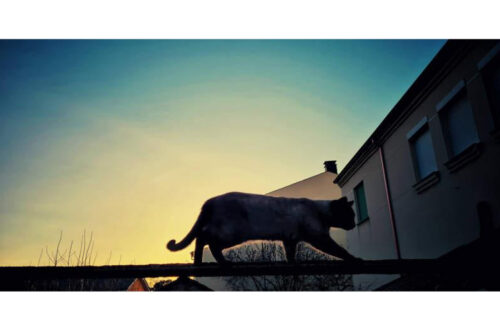La borrasca Filomena ha traído a nuestras pantallas infinidad de imágenes de nieve. Trineos por las calles de Madrid, iglús improvisados en medio de las plazas de la capital y termómetros arrojándose al abismo desde los puentes de Albacete. La hiperconectividad de nuestros días nos ofrece como extraordinario lo que aquí cerca ha sido moneda corriente hasta nuestros días: una vida que se interrumpía casi cada año con el azote del blanco meteoro.
“Mi memoria es la memoria de la nieve. Mi corazón está blanco como un campo de urces” susurraba Julio Llamazares en el comienzo de su Memoria de la Nieve, evocando una vida antigua labrada, invierno tras invierno, sobre la montaña leonesa. Una vida que se escondía sobre sí misma buena parte del año encerrada en paisajes pintados en blanco y negro.
No se puede entender la cultura leonesa sin la nieve. Ni su lengua. El vocabulario leonés se extiende en este léxico profusamente, conociendo de matices interminables. Eugenio Miguélez nos recuerda un repertorio infinito. Un repertorio para aquellos días en que la turbisca se colaba por debajo de las puertas y zaraziaba el viento del norte contra las ventanas. O para aquellos otros en los que los falampos caían sin parar, cruzando la luz mágica de la noche. Un léxico, el de la nieve, que aún en muchos lugares resiste, como resisten todavía trabes y trabancos, que la nieve sigue cayendo en estas montañas manteniendo la necesidad de espaliar sendas y caminos, o de dejar limpias algunas güelgas por las que poder caminar seguro, sin el riesgo de dar una resetina y caer de bruces en el suelo.
Esa cultura montañesa de la nieve nos ofrece todo tipo de resquicios interesantísimos, como el de los barajones. El viajero alemán Hans Gadow, en su libro de viajes “Por el norte de España”, de 1897, se sorprendía cuando en Riaño le mostraban un par de ellos. ¡Raquetas de nieve en España! -exclamaba- ¡ese país que asociamos invariablemente con un sol abrasador! Unos años más tarde, en 1927, el inspector madrileño de Primera Enseñanza, Modesto Medina Bravo, insistía en estos utensilios montañeses tan característicos: “La necesidad de mantenerse y navegar sobre la nieve, llevó a la utilización de los barajones (…). Los que se usan en la Montaña consisten en una especie de madera curvada, en forma de herradura alargada y, provista de dos o tres travesaños, sobre los que se coloca el pie, calzado de almadreña o coricia, abarca de cuero, y sujeto con correas.”
Una cultura de la nieve tan amplia que sobrepasa la capacidad de estas líneas. Una cultura labrada con el tiempo, invierno tras invierno, porque aquí, aunque a menudo no sea noticia, año tras año sigue nevando.